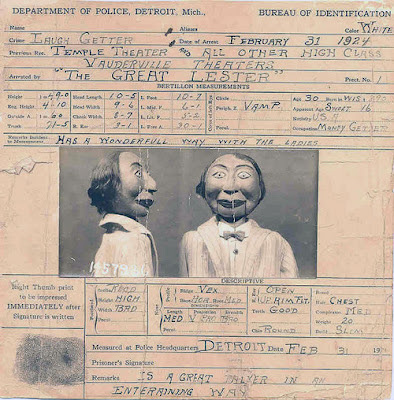1. Theodore
Theodore se hizo muy célebre
debido al misterio que crearon las habladurías del pueblo. Unos decían
que la esquiva abuela Smith, que siempre mostraba un orgullo exacerbado
por su nieto huérfano, hacía magia negra porque en realidad el chico era
un zombi, ya que había muerto años atrás por culpa de la tuberculosis.
Otros, que le tenía hipnotizado por los
excesivos cuidados que le profesaba. Sea como fuere, muchos años
después, el alcalde tomó cartas en el asunto y llamó al Dr. Nugent,
nuestro médico que, tras las iniciales reticencias de la octogenaria,
consiguió al fin examinar a Theodore dictaminando que el chico,
simplemente, padecía de sonambulismo.
· Fondo musical para acompañar la lectura: Purcell - March from Funeral of Queen Mary (versión de Wendy Carlos para la BSO de La naranja mecánica) (http://www.youtube.com/watch?v=YABw-ksikLA&feature=related)
2. La abuela Smith
Como Theodore quedó
huérfano muy pronto y hacía tiempo que el señor Smith había muerto en la
mina a causa de una explosión de grisú, la abuela Smith sólo tuvo ojos
para su nieto. Por ello, antes que el Dr. Nugent le dijese que el chico
padecía de sonambulismo ella, que no sabía nada de medicina, pensaba que
era cosa de las malas influencias del exterior, como las piernas de
Regina, la vecina adolescente de la casa de al lado, que mostraba cada
vez que veía a Theodore en el porche. Es por eso que la anciana trató de
evitar tal visión a su nieto, de ahí su sonrisa. Pero su gesto también
se tornaba adusto cuando era lo contrario.
· Fondo musical para acompañar la lectura: Purcell - March from Funeral for Queen Mary (versión de Unto Ashes) (http://www.youtube.com/watch?v=FeoLEJd1TsU)
Cuando le conocí era tan delgado, tan poquita
cosa, y con ese bigote que se dejó para dar un aire de masculinidad a su
cara aniñada, algo que ni siquiera desapareció con las arrugas de la
vejez. Soñaba con ser escritor y en su tiempo libre se entregó a ello,
llegando a escribir casi cuarenta novelas hasta que murió el año pasado.
Pero no consiguió publicarlas, cosa que en ningún momento me extrañó
porque además de su escaso talento ¿a quien le podría interesar la
autobiografía, año por año, de un tendero y su mujer sin hijos, que
jamás salieron de su pequeño pueblo de Minnesota y en donde nunca pasó
nada fuera de lo normal? Pero aún así, fui feliz.
· Fondo musical para acompañar la lectura: Ralph Stanley - Man of constant sorrow (http://www.youtube.com/watch?v=fLKltv26-00&feature=related)
Mis dos tías solteronas nunca soportaron la
rebeldía y las extravagancias de la tía Nina, su hermana pequeña, y
menos aún cuando decidió irse a surcar los mares con un marinero al que
conoció en Hamburgo meses después de marcharse de casa para ver mundo.
Mi padre, que era el único chico y quien mejor la entendía, decía que
siendo como era su carácter acabaría asfixiada en ese provinciano
ambiente pequeñoburgués donde vivían. Pero yo siempre me he preguntado
hasta que punto eran ciertas las historias de la tía Nina, si en
realidad no eran más que pura provocación hacia las tías, porque yo
sabía que ella se mareaba con sólo ver una barca a lo lejos.
· Fondo musical para acompañar la lectura: Charles Trenet - La mer (http://www.youtube.com/watch?v=h2mk2hjgLwc&feature=related)
Cuentan que fue aquel día, tras asistir a una
representación circense que hizo Buffalo Bill en la ciudad, cuando el
tatarabuelo soñó por primera vez con las llanuras. Pero en aquella época
Baltimore era pequeña y las necesidades del modesto negocio familiar
fueron postergando sus intenciones, como también lo hizo el hecho de que
se cruzase el amor en su camino y le llevase finalmente a contraer
matrimonio y tener hijos. Es por ello que el tatarabuelo decidió
imaginarse sus aventuras. Y, para darles más credibilidad, lo hacía
vestido de explorador. Pero la magia no fue demasiado efectiva, porque
entre la tatarabuela, su hija y su nieta jamás hubo secretos.
· Fondo musical para acompañar la lectura: Nick Cave & Warren Ellis - Song for Jesse (BSO de El asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford) (http://www.youtube.com/watch?v=BfKgLX9aU10&feature=relmfu)
Cansado de las burlas a causa de su particular belleza y de su especial sensibilidad, el primo Casimiro decidió abandonar Cuenca y
hacer las Américas. Poco supimos de él, salvo por las escasas cartas que
recibimos a cuentagotas y en las que apenas contaba nada. Supongo que
no quería preocupar a la tía ya que me parecía adivinar por sus palabras
que no le iban bien las cosas. Años después, cuando regresó Artemio,
que ahorró un dinero trabajando como camarero en New York, nos dijo que
un día le pareció ver al primo cantando sobre un escenario. Fueron las
últimas noticias que tuvimos de él. Pero ahora ya da igual, porque la
tía hace tiempo que murió.
· Fondo musical para acompañar la lectura: David Bowie - The man who sold the world (http://www.youtube.com/watch?v=DuUhvgTiTzQ)
Mi padre, que pasó siempre desapercibido ante
los demás en parte por su profesión de detective privado, jamás pudo
imaginar el cisma familiar que sin querer provocó aquel verano cuando,
unos días antes, el Sr. Davis, jefe del supermercado de la pequeña
ciudad donde vivíamos, le contrató para que investigase al Sr. Lester
por sus sospechas de que éste se quedaba dinero de las vueltas. Las
escasas dotes en el arte del disimulo de mi padre hicieron que el
empleado se percatase de su presencia, el azar que su cámara cazase al
tío Jerry con una chica y su torpeza que la foto se cayese del bolsillo
de su americana momentos antes de la comida del 4 de julio.
· Fondo musical para acompañar la lectura: Janis Joplin - Summertime (http://www.youtube.com/watch?v=X0B41tBTTko)
Desde que aprendió a tocar la flauta en el colegio, el abuelo no sólo tuvo claro que quería ser compositor, sino que se creyó un elegido. Por ello, cuando cumplió la mayoría de edad se marchó a Broadway dispuesto a revolucionar la música. Pero, como un día me contó la abuela, su talento sólo le permitió conseguir un puesto en una conocida compañía de seguros, en el piso 44 de un no menos conocido rascacielos. Sea como fuere, y tras muchos años pensando que el mundo estaba en su contra, el abuelo cambió de actitud cuando le ascendieron a jefe de departamento. Yo era muy niño y no entendía esas cosas, pero me di cuenta que, desde aquel día, nos hizo más caso a los nietos, aunque seguía desafinando al piano.
· Fondo musical para acompañar la lectura: George Gershwin - Rhapsody in blue (Versión piano solo) (http://www.youtube.com/watch?v=_kIpr6nSvjI)
El doctor Brossard y su equipo de médicos nunca
pudieron imaginar lo que era tener como paciente a un humorista hasta
el día que llegó Octave Fleuret. Algo que, en cierta manera, se
convirtió para ellos en un reto personal, porque sus ocurrencias eran
tan divertidas que los galenos, en pleno ataque de risa, apenas
acertaban a controlar su pulso, y lo que era aún más delicado, su
concentración. De ahí que el doctor Broussard aportase a la medicina
algo tan innovador como la anestesia, desterrando viejas prácticas como
dar al enfermo tragos de güisqui, ya que podría convertirse en algo muy
peligroso si aquel presentaba actitudes parecidas a las de Octave.
· Fondo musical para acompañar la lectura: Pascal Comelade - Sense del ressó del dring (http://www.youtube.com/watch?v=9QcVncm1d5E)
Aunque mi mujer y yo siempre nos mantuvimos al
margen de todas esas cosas, nunca pudimos evitar el cariño que sentíamos
por el matrimonio Bishop, algo a lo que contribuyó el hecho de que eran
nuestros vecinos más cercanos. Sabíamos de sus dificultades por cumplir
su deseo de tener un hijo, algo que nunca sucedió a pesar de sus
plegarias y de las numerosas visitas a los médicos. Es por ello que, en
un momento extremo, decidieron adoptar a Timmy. Al principio todo
parecía ir bien, pero fuimos observando que el paso de los años hizo
mella en ellos, porque a medida que envejecían Timmy seguía igual que el
primer día que entró en su casa.
· Fondo musical para acompañar la lectura: Eric Satie - Gymnopedie nº 1 (Aldo Ciccolini-Piano) (http://www.youtube.com/watch?v=xtB0xB182_Q)
Marguerite vio la gran oportunidad cuando a la
pequeña población donde vivía llegó un fotógrafo de Boston para hacer un
reportaje sobre la comarca. Como ella that never ame Charlie sabía de las virtudes de ese
nuevo invento y porque era consciente de que los rostros de sus padres,
como el suyo cuando era niña, eran ya imágenes borrosas en su memoria,
decidió pedirle al forastero que les hiciese un retrato para tener así
un recuerdo imperecedero. Su madre, pese a su invidencia, no puso
reparos ya que comprendía los deseos de su hija. Pero con su padre la
cosa fue más difícil por la simple razón de que tiempo atrás había
perdido un trozo de nariz en la serrería.
· Fondo musical para acompañar la lectura: Charlie Poole with The North Carolina Ramblers - The letter that never came (http://www.youtube.com/watch?v=v3e4_TRxSYI&feature=relmfu)
Hasta aquel fatídico día en el que Harry
Stradling hundió su carrera por propia voluntad, había sido uno de los
ventrílocuos más divertidos de Detroit. La popularidad que iba
adquiriendo su inseparable Lester le fue relegando a un discreto segundo
plano, porque el público estaba cada vez más interesado en pedirle
autógrafos al muñeco, como los periodistas en entrevistarle. Por ello, y
en su desesperación, aquella noche Harry hizo que Lester contase el
chiste más gracioso que se le ocurrió, provocando tal ataque de risa que
tres espectadores murieron de un infarto. La separación fue dura, pero
el alivio de Harry enorme, aunque lo perdiese todo.
· Fondo musical para acompañar la lectura: Jelly Roll Morton - Creepy Feeling (http://www.youtube.com/watch?v=5dc7K2-OGRA&feature=relmfu)
Charlie
Smith y Michael Jones eran dos juerguistas que se entregaron en cuerpo y
alma a una desmesurada afición por las noches de desenfreno. Algo que
les hizo muy populares en la universidad de Delaware donde, como era de
suponer, se convirtieron en los alumnos más veteranos del campus. Pero
si hubo algo que les hizo célebres fue por idear una técnica que les
permitía prolongar más tiempo su estancia ante la barra de un bar. Sin
embargo, el método presentaba con frecuencia el mismo fallo y era que la
coordinación entre ambos podía verse afectada por una simple
descompensación entre las fuerzas de equilibrio.
· Fondo musical para acompañar la lectura: Gerry Mulligan & Johnny Hodges - Bunny (http://www.youtube.com/watch?v=p4F0U2Y350Y&feature=related)
No pudimos prever la reacción de la señora
Miklebust cuando aquel día, Bernt el cartero le trajo noticias de su
hijo Asgard quién dejó su puesto de pasante en una notaría de Bergen
para enrolarse en un buque mercante rumbo a los Mares del Sur. La
alegría por saber que su vástago seguía vivo no impidió su monumental
disgusto al que contribuyó la escasa imaginación de Bernt cuando la
señora Miklebust, que padecía de cataratas, le pidió que le leyese la
carta y éste, por evitar males mayores, no se le ocurrió otra cosa que
decir que su hijo se había convertido en jefe de una tribu indígena
cuando en realidad Asgard se dedicaba a otras cosas mucho más provechosas.
· Fondo musical para acompañar la lectura: Hawaii Sang Me to Sleep, del film Hawaiian Nights (Albert S. Rogell, 1939) (http://www.youtube.com/watch?v=Rn8y0_kE3HQ&feature=related)
No sé si era por mi afición a las novelas del
Oeste, pero el caso es que quise convertirme en una leyenda. Como el
Oeste quedaba muy lejos de donde vivíamos, en la calle 39, decidí ser
gangster. Gracias a mi amigo Jack entré en la banda de Owney Madden.
Pero mis anhelos pronto se truncaron. Mi única hazaña me convirtió en el
hazmerreír de toda la delincuencia de Hell’s Kitchen. La pistola se me
disparó en el bolsillo justo antes de robar una licorería. Mi expulsión
me convenció de que debía dedicarme a otras cosas, y me hice portero del
Waldorf. Al menos, los guantes blancos me tapaban las secuelas, lo que
me ayudó a superar mi pasado “legendario”.
· Fondo musical para acompañar la lectura: Coleman Hawkins, Benny Carter & Django Reinhardt - Out of nowhere (París, 28 abril, 1937) http://www.youtube.com/watch?v=mlgp4Y64D1I)
El de blanco soy yo. Y esa imagen es la única
que conservo de mi pasado, aquí, en el asilo en el que vivo desde hace
algún tiempo. La miro y me pregunto qué le sucedió a ese niño con
aspecto angelical para que se convirtiese en un ser irresponsable y
ególatra que, persiguiendo una quimera, convirtió la existencia de los
demás en un infierno. Supongo que ahora pago mis pecados con la soledad y
el desprecio que sienten por mí hasta los viejos con los que comparto
estas asépticas paredes. Ahora que me quedan pocos días de vida, mi
único consuelo es seguir mirando esta fotografía, porque me recuerda que
hubo una vez en que fui un buen chico.
· Fondo musical para acompañar la lectura: Al Johnson - Where did Robinson Crusoe Go with Friday on Saturday Night (http://www.youtube.com/watch?v=cd9YPHuU8TM)
Cuando vi a Rebeca Sandler aquel día en la
tienda de su padre mis tripas dieron un vuelco. Después de provocar
varios encuentros casuales con ella, me armé de valor y tomé la decisión
de dar el gran paso. Cogí el poco dinero que ganaba como chico de los
recados en la farmacia del Sr. Stone y compré unos regalos. La espera se
me hizo eterna. Hasta que oí las risotadas de Vinny en la acera de
enfrente. Según me dijo, aún con los ojos llorosos, había visto a Rebeca
cogida de la mano del mentecato de Bob Wilson. Pero esa tarde no quise
entristecerme y, allí mismo, decidí compartir la caja de bombones con
Vinny que, dicho sea de paso, era mi mejor amigo.
· Fondo musical para acompañar la lectura: Ted Lewis & Orchestra - When my baby smiles at me (http://www.youtube.com/watch?v=UoZ5AF6B9qc)
No puedo dar nombres porque mi familia, aún hoy
en día, no es bien recibida en el pueblo. Tampoco me gusta hablar mal
de nadie y menos si el culpable fue un pariente, pero el origen de todo
fue la gran afición de mi tío abuelo por las tabernas. Por extrañas
circunstancias llegó a ser alcalde siendo el suyo uno de los mandatos
más conflictivos que se recuerdan. Eso de tomar decisiones entre vapores
etílicos le provocó la animadversión de los vecinos. Sus ocurrencias
llegaron a tal grado de extravagancia que el pueblo salió en los medios.
Incluso dicen que el tío abuelo fue un personaje difícil para los
reporteros gráficos que pasaron por allí.
· Fondo musical para acompañar la lectura: Connie Foley - Wild colonial boy (http://www.youtube.com/watch?v=VDkqeG2MjmM)
En
la vida de Laurent Desmarais no hubo nada extraordinario salvo por lo
que le sucedió aquel día a finales de diciembre. Tal fue el impacto que
le causó que ni siquiera los médicos que le trataron pudieron hacer nada
por sacarle de su estado de catalepsia. Según cuentan, fue con su amigo
Lázare a ver un curioso espectáculo en el que dos hermanos presentaban
un aparato que proyectaba imágenes en movimiento. Dicen que cuando vino
aquella película de un tren llegando a una estación, el público se tiró
por los suelos ante el temor de ser arrollado. Pero, al parecer, Laurent
fue el único que se mantuvo quieto en su asiento.
(Foto: cortesía de Inma Cabezas)
· Fondo musical para acompañar la lectura: Cantina band, from Star Wars (piano duet: Martin Spitznagel & Bryan Wright) (http://www.youtube.com/watch?v=gNi2oxH37vo)
Al tatarabuelo Emmanuel también le entró la
fiebre del oro. Y ahí que, inconscientemente, por la cosa de prosperar,
dejó sola a la tatarabuela. Con su plato de metal adquirido en Bob’s
Store pasó varios años escudriñando los fondos del río Yukón. Y aunque
compartió con otros buscadores interminables noches de hogueras y
alcohol, acabó regresando al hogar cabizbajo y meditabundo. Algo que
sorprendió a la tatarabuela. Y a George O’Keefe, quien justo en ese
momento se disponía a entregarle un anillo de compromiso. Porque ella,
dada la ausencia de noticias, pensó que al tatarabuelo, posiblemente, le
habrían cortado la cabellera.
· Fondo musical para la lectura (por cortesía de Joaquín González): Mississippi Rag http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=jwzIkQcJoO4&NR=1
Nunca olvidaré aquel verano en el que mi
hermano hizo realidad su desmedida afición por los documentales de
Cousteau. Algo a lo que contribuyó la casa que mis padres tenían en la
playa. No les voy a contar los pormenores, porque necesitaría mucho
espacio. El asunto es que mi hermano quiso experimentar la sensación de
las profundidades y para ello dotó a su improvisado
escenario de una veracidad asombrosa. Hasta había peces de verdad. El
problema vino después. A los esfuerzos de mi madre por salvar la casa se
unió el monumental enfado de mi padre, no sólo era su despacho, sino
que sus libros de leyes se diluyeron como “lágrimas en la lluvia”.
(foto: cortesía de Carmen Muñoz)
· Fondo musical para acompañar la lectura: Ramones - Surfin' bird (http://www.youtube.com/watch?v=CVQfVtzFd4U)